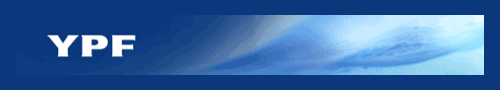CLAUDE LANZMANN, DIRECTOR DE SHOAH
“Pague para que los nazis hablaran”

Lanzmann presentó en Buenos Aires el film Un mortal entre nosotros, una entrevista con un funcionario de la Cruz Roja que entró a un campo de concentración en pleno nazismo... y no vio nada. “Yo no soy juez ni fiscal. Estoy interesado en cómo sucedieron las cosas”, dice el director de Shoah.
Por Walter Goobar
Había modo de visitar el campo de concentración de Auschwitz en 1943 sin ver el horror? En la película Un mortal entre nosotros, el suizo Maurice Rossell, representante de la Cruz Roja Internacional en Berlín que accedió a ese campo de exterminio, empieza diciendo que no percibió nada demasiado extraño. “No vi los hornos crematorios en actividad (...) eran barracas como todas las barracas militares”, sostiene el suizo. Pero a lo largo de la entrevista, el realizador francés Claude Lanzman –autor también del film Shoah– consigue que Rossell confiese aquello que decía no haber visto: el burócrata de la organización humanitaria recuerda “las filas de prisioneros, en grupos de treinta o cuarenta, flacos, verdaderos esqueletos... Eran realmente esqueletos ambulantes porque no los alimentaban... Sólo sus ojos estaban vivos”. El film es un caso ejemplar de una extraña confrontación y las preguntas de Lanzmann lo transportan en el tiempo: “Esa gente que me observaba con una mirada increíble –admite Rossell– hasta el punto de decirse: ‘Bien, he aquí uno que viene’. Un ser vivo que pasa, ¿verdad? Y que no era un SS”. Rossell, el hombre que no quiso ver, fue, además, el único representante de la Cruz Roja que, con el permiso de los alemanes, inspeccionó en junio de 1944 lo que los nazis denominaban “el gueto modelo” de Theresienstadt. Ese campo era un lugar de tránsito hacia las cámaras de gas de Auschwitz o de Treblinka.
El film es un modelo de entrevista en la que Lanzmann aplica una fórmula bastante sencilla: “Mi regla de oro es no entender”. El cineasta francés es sin dudas mejor entrevistador que entrevistado, pero durante esta nota con Veintidós admite sin reparos que, en muchos casos, tuvo que pagar a los nazis por sus declaraciones para el film Shoah y que esto no le generó ningún cuestionamiento ético o moral: “Para mí lo decisivo era sentarlos frente a la cámara y tener su testimonio. Esto era más importante que fusilarlos”, dice.
–¿Usted considera a Rossell un cómplice o un colaboracionista?
–No, para nada. El no quería y no podía ver. Estaba cegado por dos razones: por un lado lo cegaron los alemanes que armaron una especie de comedia en el campo de concentración de Theresienstadt y además estaba cegado por sus propios prejuicios hacia los judíos. En el caso de Theresienstadt, aflora el antisemitismo de Rossell. Cada vez que se pone a describir a los judíos, Rossell se justifica a sí mismo porque lo horrorizaba ver a los judíos.
–¿Cree que a lo largo de la entrevista consigue hacer cambiar de opinión a su entrevistado?
–Sí, creo que se lo ve muy golpeado. Sus silencios hablan, pero es como una roca y al final dice que volvería a firmar el mismo informe. Esa es su única salida, porque de otra manera tendría que asumir su culpabilidad, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que entiendan los espectadores.
–En esta época de autocríticas, ¿cree que el tema de la culpa ha tomado mayor relevancia internacional?
–Durante la filmación de Shoah yo jamás acepté hablar sobre la culpa de los oficiales nazis que aparecen en la película. Cada vez que ellos sacaban el tema y querían hablar de sí mismos, yo les contestaba que no era ni juez ni fiscal y que no estaba interesado en juzgarlos. Les decía que lo único que me importaba era saber cómo había ocurrido el Holocausto.
–Pero aquel tema del que se negó a hablar con sus entrevistados nazis está nuevamente presente en Un mortal entre nosotros...
–Es cierto, yo había leído sus informes absolutamente complacientes con los nazis pero no me acerqué a Rossell para decirle que era culpable. El era un hombre atrincherado en sus certezas. Cuando habla de su visita a Auschwitz, yo lo voy empujando con mis preguntas y se contradice todo el tiempo. Finalmente confiesa que sabía que estaba en el corazón de un campo de exterminio. Para mí, el tema de la culpa es irrelevante, lo importante era confrontarlo con los hechos, con la verdad.
–¿Cómo convenció a Rossell para que se prestara a la entrevista?
–Después de haber leído el informe de Rossell envié a una de mis colaboradoras a hablar con él para saber si aceptaría ser filmado. Inicialmente dijo que sí, pero después se comunicó con nosotros para advertir que no me daría la entrevista. Lo llamé personalmente varias veces, sin poder hacerlo cambiar de opinión. Su decisión era tajante y yo ya había renunciado a la posibilidad de filmarlo. Un día que estábamos filmando en la frontera suizo-alemana, fingí que había perdido su número de teléfono y fui a verlo personalmente. Finalmente, aceptó porque se sintió sometido a una presión suave e inflexible. Pero yo temía que él se arrepintiera y diera por terminada la conversación. Es por eso que durante la entrevista yo me aproximo al tema de manera circular. El encuentro duró toda la tarde, mucho más que los 65 minutos que dura la película. Le hablé todo el tiempo con una voz suave y tranquila.
–¿Qué actitud adoptó durante sus encuentros con los oficiales nazis que entrevistó para ambas películas? ¿Les dio la mano o compartió un café con ellos?
–Por supuesto. No sólo almorcé y cené con ellos, sino que en muchos casos les tuve que pagar para que hablaran.
–¿El hecho de pagar por esas entrevistas no le generó ningún cuestionamiento ético o moral?
–De ninguna manera. Para mí lo decisivo era sentarlos frente a la cámara y tener su testimonio. Esto era más importante que fusilarlos. Ninguno quería que lo filmáramos y me llevó años de trabajo y de engaños grabarlos sin su consentimiento. Fue un trabajo arduo y riesgoso. Durante los once años que insumió la filmación de Shoah no me sobraba demasiado tiempo para los sentimientos o para las cuestiones éticas. Creo que tuve éxito justamente porque me negué de plano a abordar las disquisiciones morales.
–Si Hitler estuviese vivo, ¿usted lo entrevistaría?
–A esta altura, una entrevista con Hitler sería irrelevante. ¿Qué tendría Hitler para aportarnos? Nada. Porque ya sabemos todo
Revista veintitrés
Numero edicion: 93 02/00/2000
 Seguinos en Facebook
Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Seguinos en Twitter Suscripción RSS
Suscripción RSS Home
Home Contacto
Contacto