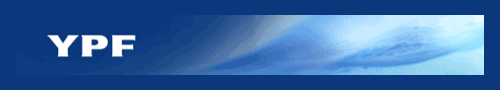Las balas perdidas de Abel Posse

Cuando el renunciado ministro de Educación porteño, Abel Posse pedía una amnistía para los genocidas no estaba haciendo otra cosa que reclamar una amnistía para sí mismo, porque nunca se ha atrevido a preguntarse si acaso su nihilismo maniqueo, su misoginia, contribuyeron a sellar la suerte de su propio hijo
Por Walter Goobar
El domingo 9 de enero de 1983, Iván buscó el Colt calibre 38 de su papá, regresó a su cuarto, se sentó frente a su escritorio y se descerrajó un tiro en la sien. Tenía sólo 15 años, vivía en París, le gustaba el heavy metal y quería estudiar Historia. No está claro que fue lo que lo llevó a tramar su propia muerte. Lo más probable es que nunca se sepa; porque en todo suicidio las certezas siempre escapan a la mirada de los vivos.
Lo único cierto es que el adolescente eligió matarse con el arma de su padre y no lo hizo en una fecha cualquiera, sino dos días después del cumpleaños del dueño de la Colt al que –incluso– le había regalado una novela con una afectuosa dediicatoria. El libro se titulaba P-38. o sea, el nombre de la pistola Walther calibre 38 que era el arma favorita de las Brigadas Rojas italianas. No es exagerado sospechar que el suicidio de Iván fue un acto dedicado a un padre ausente, narcisista e intolerante que sólo conoce la indulgencia y la empatía para sí mismo.
En los días que siguieron a su muerte, el padre de Iván –el cuestionado ministro de Educación porteño, Abel Posse– descubrió que ese hijo al que había dado una vida de príncipe era un extraño al que, en realidad, no conocía.
Tal vez sea el duelo jamás elaborado por la muerte de ese adolescente rebelde, rockero y contestatario, lo que ha congelado a Abel Posse en el bizarro papel de exégeta del autoritarismo, la doctrina de la seguridad nacional y la misoginia y lo ha convertido en un furibundo enemigo de todos los jóvenes que ahora están bajo su responsabilidad.
En la violencia de su discurso, en la elección de cada una de sus metáforas, el ministro Posse parece condenado a repetir con cada joven que se le cruce en el camino el acto final de ese hijo tan único como incomprendido.
Iván vivía con su padre y con su madre en una pintoresca casa ubicada en el 25 de la calle Saint Louis en L’Ille, París, en donde el actual ministro de Mauricio Macri se desempeñaba como diplomático de la dictadura. “En 1981 –reconoce Posse–, después de una etapa en Buenos Aires sin funciones especiales (hacía, como siempre, los discursos de la Cancillería), mi amigo Tomás de Anchorena, embajador, me invitó para ir a Francia como jefe del Centro Cultural de la embajada en la rue Pierre 1er. de Serbie 27”, y se preocupa de aclarar que la institución “no tenía nada que ver con el Centro Piloto”, una central de espionaje que los marinos habían montado en Francia para rastrear a opositores. “Yo llegué cuando se cerró”, acota Posse.
“Aunque tenía una vida de príncipe, con todas las comodidades, Iván no quería terminar siendo un burgués. Sabía que si no se iba, iba a terminar siendo parte del engranaje”, admite el padre.
En cuadernos escondidos en los cajones de la ropa se encontraron notas en las que Iván escribía cosas como “(...) tengo que escapar, tal vez a Perú, ahogarme en cocaína, enrolarme en Sendero Luminoso, morir a los treinta años dejando detrás de mí una vida intensa, brillante, contestataria y violenta que valga por mil vidas comunes”. Minutos antes de morir escribió una carta en la que se quejaba de no haber encontrado coraje para arrojarse bajo el Metro: “Es ya el 9 y todavía no pude dármela (...) Entonces cambié de idea y decidí matarme de un balazo en la cabeza”.
De alguna manera, Abel Posse ha vivido la muerte de su hijo más que su vida, y ha convertido en un hecho público este desgarrador episodio de la esfera privada en una novela que lleva el impersonal título Cuando muere el hijo.
En el relato de Posse no hay espacio para los cuestionamientos, los porqués o los remordimientos: todo el libro es una apología del suicidio.
“Yo no siento pudor de que mi hijo se haya suicidado. Creo que de alguna manera se liberó”, confiesa el padre, sin que aparezca un atisbo de remordimiento, de culpa o introspección autocrítica ante todas las señales anticipatorias de la muerte que no quiso o no pudo ver.
“Iván tenía una rebeldía violenta”, diagnostica su rígido progenitor limitándose a admitir que no supo acompañar a su hijo, que no supo compartir su depresión evidente. “Me conformé con la idea de que tenías un rezago de mononucleosis. ¿Cómo no supe ver los abismos que te estaban llevando? Ceguera y comodidad”, admite el hombre a quien ahora Mauricio Macri le ha confiado la formación y la educación de miles de niños y adolecentes que enfrentan una modernidad mucho más compleja que aquella de la que escapó Iván hace casi 27 años.
Posse dice que no necesita saber sobre educación para desempeñar su tarea, pero esta omnipotencia fue justamente la que le impidió ver la disfuncionalidad en su propia familia, y la que lo lleva a asumir el cargo con ansias de tomarse una revancha de ese hijo al que todavía hoy parece no conocer y menos aún comprender.
Hace unos días el flamante ministro de Macri publicó en La Nación una nota en la que dio su visión sobre la educación y la seguridad. “Todos los días nos revuelve la noticia del comerciante, padre, estudiante, baleado a mansalva por el asesino-joven (no el niño-asesino, porque cuando se asesina disparando sobre alguien indefenso, a los 14 o 16 años, no hay niño que valga, la entidad ‘asesino’ prevalece sobre la entidad biológica)”, filosofó el papá de Iván.
El problema es que algunos de los escritos de su hijo no se diferencian demasiado de lo que dicen los pibes-chorros que Posse quiere externinar.
En las notas que el hijo del actual ministro de Educación garabateó a escondidas aparece el pensamiento nietzscheano, la violencia, el abandono definitivo de la infancia y el cimbronazo que eso siempre significa. De hecho, en las cartas que Iván le había escrito a un amigo, se descubren datos terribles: que quería matar a un compañero al que apodaba “el inglés” por sus burlas durante la guerra de Malvinas, para lo cual había comprado un cuchillo y que había intentado incendiar el colegio en medio de la noche, esparciendo dos bidones de combustible sin lograr encender el fuego porque el encendedor estaba descargado. “Me voy a suicidar. Yo soy un privilegiado, me dicen. Pero no quiero saber nada de las malditas responsabilidades de prepararse para el futuro. Un solo instante de opresión o de tristeza echa a perder el sentido de la existencia (…) Viva la muerte (Todo lo que escribí es público). I.P.”, había garabateado seis días antes de morir, en uno de los escritos que más afectaron a su padre.
En otro borrador tenía anotadas sus máximas: “Mejor un día de pecador que cien años de santo / Mejor una dictadura inmoral que una democracia moralista / Ama a los otros como se ama a las serpientes”.
En una entrevista en la que desplegó su habitual cinismo, Abel Posse dijo que a Iván “le podría haber comprado un Alfa Romeo, pero le compré una tumba en Père-Lachaise”.
En ese cementerio –que es una suerte de Recoleta parisina–, el hijo de Posse descansa cerca de la tumba de un icono del rock: Jim Morrison.
Buceando en la trágica historia de Iván se comprende que cuando Abel Posse hace una encendida defensa del autoritarismo y la doctrina de la seguridad nacional, despotrica contra el rock y las víctimas de Cromañón, no está haciendo otra cosa que volver a colocar en la cabeza de miles de adolescentes porteños la pistola con la que su hijo se quitó la vida.
También, ha comparado la legitimidad del derecho de huelga con un revólver en la sien de un niño. En boca de Posse, esto es algo más que una desafortunada metáfora.
En el retrato que el propio Posse pinta de su hijo aparecen de manera casi obscena los rasgos más oscuros de su propia personalidad. Son los mismos que ahora pretende trasladar a la política educativa porteña: Posse detesta todo lo que su contestatario, disconforme e incomprendido hijo amaba: el rock y la rebeldía, entre otras cosas.
En realidad, cuando Posse pide una amnistía para los genocidas no está haciendo otra cosa que reclamar una amnistía para sí mismo, porque nunca se ha atrevido a preguntarse si acaso su nihilismo maniqueo, su misoginia, contribuyeron a sellar la suerte del chico.
Su visceral odio al rock, su cruzada para bajar la edad de imputabilidad de los menores, su prédica de amnistiar a los genocidas y criminalizar la protesta no son otra cosa que un arsenal de balas perdidas en la batalla que perdió contra un adolescente solitario un 9 de enero de 1983.
Diario Miradas al Sur
20-12-2009
 Seguinos en Facebook
Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Seguinos en Twitter Suscripción RSS
Suscripción RSS Home
Home Contacto
Contacto