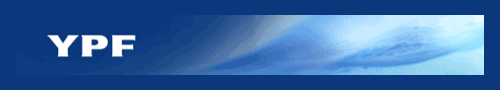11-S: El día que marcó una década

Entre las 08.46 y las 10.28 de la mañana del 11 de septiembre del 2001 transcurrieron escasos 102 minutos en los que el mundo cambió para siempre. Ante la mirada petrificada por el horror de millones de teleespectadores en todo el planeta, dos aviones comerciales se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York
Walter Goobar El día era espléndido, sin una nube, un día de otoño perfecto. Nadie sabía que a partir de ese instante se iniciaba una década signada por el fantasma de una guerra global preventiva, una guerra sin fronteras, sin enemigos definidos y –por sobre todo–, sin fin, basada en la difusa doctrina del Choque de Civilizaciones acuñada años antes por el politólogo Samuel Huntington, que dio rienda suelta al pensamiento único, la autocensura, la islamofobia y el recorte de los derechos y las libertades individuales y colectivas. La sangre no ha dejado de correr desde entonces. Entre las 08.46 y las 10.28 de la mañana del 11 de septiembre del 2001 transcurrieron escasos 102 minutos en los que el mundo cambió para siempre. Ante la mirada petrificada por el horror de millones de telespectadores en todo el planeta, dos aviones comerciales se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York que se desplomaron como un castillo de naipes. Las horas pasaban sin que transcurriera el tiempo, todo congelado en ese instante fatídico. Las víctimas deambulaban, atontadas, em estado de shock, bañadas en una nube de polvo del infierno, y con una necesidad de relatar todo lo que habían visto, lo que les contaron, lo que les pasó. En el instante en que se derrumbaron esos emblemáticos monumentos que simbolizaban el poderío económico, financiero, militar y político de los Estados Unidos. Ha pasado una década desde aquel crimen de lesa humanidad que se cobró la vida de más de 3.000 personas, y es probable que hoy estemos más alejados de la verdad sobre lo ocurrido que en aquel momento en que todo era caos y confusión. En el 11-S el crimen, la proeza tecnológica, las imágenes de una perfección cegadora, los encubrimientos y las mentiras que pulveriza toda capacidad de entendimiento, se dieron la mano y –desde entonces– van juntos por el mundo. Pese a los ríos de tinta y a las horas de video dedicadas al tema, todavía no se ha destilado una obra totalizadora que permita descifrar la esencia del 11-S, sus consecuencias y aproximarse a la verdad de los hechos. Una de las primeras víctimas en cualquier guerra es la verdad. También lo fue en aquella guerra sin fin iniciada el 11-S: la mentira escenificada de manera constante se transformó en una regla del sistema. La interpretación oficial, 10 años después, no ha cambiado: se trató de una acción terrorista perpetrada por miembros de una célula de Al Qaeda. En esa lectura, cualquier vestigio de responsabilidad del gobierno estadounidense ha quedado diluido. Si bien no hay pruebas suficientes para probar la activa complicidad del gobierno de George W. Bush en el ataque terrorista, es evidente la flagrante negligencia ante el cúmulo de advertencias ignoradas antes del atentado. El 11-S no estuvo exento de cálculos de rentabilidad político-militar, cuando no directamente económica, por parte del complejo militar-industrial estadounidense. No se puede descartar que dichas elites, sabiendo de la inminencia de un atentado de magnitud, hayan evaluado que se trataba de una oportunidad para reconfigurar las relaciones de fuerza mundiales. Y lo dejaron correr. De hecho, el 11-S posibilitó el relanzamiento de una política belicista y la reactivación del complejo militar-industrial estadounidense, principal beneficiario de la gigantesca transferencia de recursos públicos que supuso y suponen dichas guerras. Otro efecto instantáneo del humillante shock que implicó el ataque, fue que los medios hegemónicos no sólo instalaron la autocensura y el pensamiento único, sino que aceptaron la mentira de que el 11-S en verdad cambiaría al mundo sin tener en cuenta que la repetición de esa peligrosa noción por parte de George W. Bush y Tony Blair permitió a sus esbirros cometer las criminales invasiones de Irak y Afganistán y torturar a cientos de musulmanes en Guantánamo y en otras cárceles secretas en todo el planeta–, sin que nadie se haya cuestionado por qué la prensa y la televisión secundaron la idea. Sin un enemigo reconocible, la respuesta de Estados Unidos no fue otra que la de construir enemigos por etapas: Afganistán, Irak… y –más recientemente– Libia. Diez años después del 11-S, la Guerra Prolongada se transformó en una guerra de cuarta generación, una guerra teóricamente nueva, asimétrica, mezclada con contrainsurgencia. En ese sentido, el modelo de guerra de Obama –puesto en práctica en Libia y en el asesinato de Osama Bin Laden– tiene los mismos objetivos que el de Bush. En vez de mostrar el horror de esas invasiones, los medios masivos optaron por un pacto de silencio, en nombre de la seguridad nacional. Las preguntas que tenían que formularse –averiguar qué sucedió con los aviones caza detrás del silenciado quinto avión, qué ocurrió con la Torre Siete, donde funcionaban oficinas de la CIA, que se cayó sin recibir ningún impacto; que sucedió con el presunto avión y/o misil estrellado contra el Pentágono o con las operaciones bursátiles previas al atentado– quedaron sumergidas en un patriótico olvido mediático. Las revueltas pacíficas que implicaron la irrupción de las sociedades civiles en países como Egipto y Túnez, no sólo derrocaron a sus propias dictaduras, sino que derrotaron la lógica del 11-S y a Al Qaeda. Incluso defenestró Osama bin Laden antes de la operación de asesinato selectivo perpetrado por la Casa Blanca. Al Qaeda es en realidad un conjunto de mercenarios que Estados Unidos ha venido utilizando como fuerza de combate en Afganistán, Bosnia Herzegovina, Chechenia, Kosovo e Irak, y a los que recurre ahora en Libia, Siria y Yemen. No es exagerado afirmar que Estados Unidos fue el único aliado indispensable de Bin Laden. Y bien podría decirse que lo sigue siendo incluso después de su muerte. Más aún, esa muerte es la que permite reciclar a Al Qaeda para convertirla nuevamente en la fuerza de choque estadounidense en el Medio Oriente. Aunque Osama Bin Laden no consiguió radicalizar al mundo árabe, una de las escasas victorias que el líder de Al Qaeda puede haberse llevado a la tumba es la de haber hundido la economía estadounidense en una de las mayores depresiones de su historia. Los inflados desembolsos militares y la dependencia de la deuda… son el legado más pernicioso del hombre que pensaba que podía derrotar a Estados Unidos en el plano militar. Pese a todo, nada indica que Estados Unidos vaya a alterar su política de guerra y su autoasignado papel de gendarme global. Todo lo contrario: la historia bélica de Estados Unidos en el siglo XXI se escribirá con la justificación del 11-S. Miradas al Sur 11-09-2011
 Seguinos en Facebook
Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Seguinos en Twitter Suscripción RSS
Suscripción RSS Home
Home Contacto
Contacto