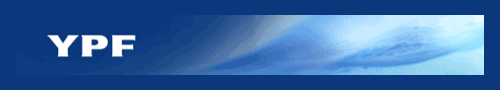Reporteros “de guerra”: la verdad incómoda

El veterano corresponsal de The Independent en Medio Oriente desmitifica la imágen romántica de quienes cubren conflictos armados
Robert Fisk
Se necesitó mucho valor para entrar en Homs; Sky News, luego la BBC, luego unos cuantos hombres y mujeres valientes que fueron a contar al mundo las angustias de la ciudad, mismas que, al menos en dos casos, ellos sufrieron en carne propia. Sin embargo, apenas esta semana pude reflexionar en lo bien que llegamos a conocer el nombre del indomable fotógrafo británico herido, Paulo Conroy, y en cambio qué poco sabemos de los 13 voluntarios sirios que al parecer fueron abatidos por francotiradores y proyectiles cuando iban a rescatarlo. No es culpa de Conroy, por supuesto. Pero me pregunto si conocíamos los nombres de esos mártires, o si siquiera intentamos descubrirlos.
Hay un tinte ligeramente colonialista en todo esto. Nos hemos acostumbrado tanto al desenfadado heroísmo de la versión cinematográfica de los corresponsales “de guerra”, que de algún modo se han vuelto más importantes que las personas de las que informan. Se supone que Hemingway liberó a París –o por lo menos el bar de Harry–, pero, ¿habrá un solo lector que recuerde el nombre de un francés que haya muerto liberando a París? Recuerdo a mi intrépido colega de la televisión Terry Lloyd, muerto por los estadunidenses en Irak en 2003, pero, ¿quién puede nombrar a uno del cuarto de millón de iraquíes muertos a consecuencia de la invasión (aparte de Saddam Hussein, claro)? El corresponsal de Al Jazeera en Bagdad fue abatido por un ataque estadunidense a la capital iraní ese mismo año. Pero, levante la mano el que recuerde su nombre. Respuesta: Tareq Ayoub. Era palestino; yo estuve con él el día anterior.
El chaleco antibalas se ha vuelto el símbolo de casi todo reportero de televisión en una guerra. No tengo nada contra esos chalecos; en Bosnia usé uno. Pero cada vez me incomodan más esos reporteros en sus trajes espaciales azules, parados en medio de las víctimas de la guerra a las que entrevistan y que no gozan de tal protección. Sé que las aseguradoras insisten en que los corresponsales y técnicos lleven esos atuendos, pero en las calles se da una impresión distinta: que de alguna manera las vidas de los reporteros de Occidente son más preciosas, más meritorias, tienen más valor intrínseco que las de los civiles “extranjeros” que sufren a su alrededor. Hace años, durante una batalla en Beirut, un periodista de televisión que llevaba uno de esos envoltorios de acero de 60 kilos me pidió que me pusiera uno mientras me entrevistaba. Me negué, así que no hubo entrevista.
Un fenómeno igualmente incómodo apareció hace 15 años. ¿Cómo “soportan” los reporteros la guerra? ¿Deben recibir “consejo” profesional por sus terribles experiencias? ¿Deben buscar un “cierre”? La Press Gazette me pidió un comentario; decliné la petición. El artículo que publicaron volvía una y otra vez sobre los traumas que sufren los periodistas, y luego daba a entender que los que desechan la “ayuda” sicológica son alcohólicos. O perorata sicológica o botella de ginebra, no había de otra. La terrible verdad, desde luego, es que los periodistas pueden volar a casa si las cosas se ponen rudas, en primera clase, con un vaso de vino espumoso en la mano. La pobre gente sin chaleco que dejan detrás –con pasaporte de parias, sin visas extranjeras, tratando desesperadamente de evitar que el baño de sangre salpique a sus vulnerables familias– es la que necesita “ayuda”.
El romanticismo asociado a los reporteros “de guerra” quedó en evidencia en el preludio a la guerra del Golfo, en 1991. Toda suerte de periodistas extranjeros llegaron a Arabia Saudita con arreos militares. Un estadunidense hasta llevaba botas camufladas con hojas pintadas, aunque basta una ojeada al desierto para darse cuenta de la ausencia de árboles. Extrañamente, descubrí que en la soledad del desierto real muchos soldados de verdad, en especial infantes de marina estadunidenses, escribían diarios de sus experiencias y hasta me los ofrecían para publicarlos. Los reporteros, al parecer, querían ser soldados, y los soldados querían ser reporteros.
Esta curiosa simbiosis queda de manifiesto cuando los reporteros “de guerra” hablan de su “experiencia de combate”. Hace tres años, en una universidad estadunidense, tuve el placer de escuchar a tres veteranos de la guerra en Irak y Afganistán imprecar a un periodista que usó esa frase espantosa. “Disculpe, señor –le dijo uno con cortesía–, usted no ha tenido ‘experiencia de combate’; usted tuvo ‘exposición al combate’. No es lo mismo.” El veterano entendía el poder del desdén sereno: no tenía piernas.
Todos hemos sido víctimas de esos reporteros que claman “Observé con horror” / “Proyectiles que pasaban chirriando” / “Me detuvo el fuego de proyectiles-ametralladoras-francotiradores”. Sospecho que recurrí a eso allá en Irlanda del Norte, a principios de los años 70. Sin duda lo hice en el sur de Líbano a finales de esa década. Me da vergüenza.
Si bien “damos testimonio personal” de la guerra –frase que también me causa incomodidad–, esa especie de Diario del Muchacho Valiente es un signo de fanfarronería. James Cameron lo captó bien en la guerra de Corea. Cuando iba a desembarcar con las tropas estadunidenses en Inchon, notó “en medio de todo, si tal cosa es concebible, un bote vagabundo marcado con grandes letras, ‘PRENSA’, lleno de corresponsales agitados y belicosos, que intentábamos pasar por muy resueltos al descender en la Ola Uno, mientras tratábamos desesperadamente de discurrir algún método honorable de escurrirnos a la Ola 50”.
Y quién puede olvidar las palabras de la periodista israelí Amira Haas, reportera de Haaretz en Cisjordania ocupada, a quien cito a menudo. Ella me dijo en Jerusalén que el trabajo del corresponsal extranjero no es ser “el primer testigo de la historia” (mi propia deplorable definición), sino “vigilar a los centros de poder”, en especial cuando van a la guerra, y sobre todo si intentan hacerlo con base en un montón de mentiras.
Sí, todo el honor a quienes reportaron desde Homs. Pero aquí va una idea: cuando los israelíes desencadenaron su cruel bombardeo de Gaza, en 2008, prohibieron a todos los reporteros entrar en el teatro de guerra, tal como los sirios intentaron hacer en Homs. Y los israelíes tuvieron mucho más éxito en evitar que nosotros los occidentales viéramos el baño de sangre.
Las fuerzas de Hamas y el “Ejército Sirio Libre” en Homs tienen mucho en común: los dos eran cada vez más islamitas, los dos se enfrentaron a un poder de fuego superior, los dos perdieron la batalla, pero fueron los reporteros palestinos quienes quedaron para cubrir el sufrimiento de su pueblo. Hicieron un trabajo espléndido. Curioso, sin embargo, que las salas de prensa en Londres y Washington no mostraron el mismo entusiasmo para meter a su gente en Gaza que en Homs. Es sólo una idea. Muy triste, por cierto.
© The Independent
05-03-2012
 Seguinos en Facebook
Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Seguinos en Twitter Suscripción RSS
Suscripción RSS Home
Home Contacto
Contacto