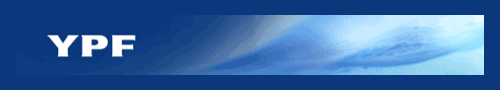A dos décadas del tentado a la embajada de Israel
Marcados a sangre y fuego

Como hace 20 años, este viernes volvió a sonar la sirena en la calle Arroyo al 910. Después de dos décadas, el chirrido del cristal molido se escucha más distante, tan distante como la investigación a cargo de la Corte Suprema, que no ha logrado responder a las incógnitas más elementales sobre una conexión local que contó con la ostensible complicidad de miembros de la Policía Federal, ni concretar una sola detención y menos aún una condena.
Walter Goobar*
Hace dos décadas, pocos instántes después de las 14, 45, el autor de estas líneas corría a todo pulmón por la calle Suipacha que estaba alfombrada con dos toneladas de vidrio molido. El vértigo de la carrera, mezclado con el olor a azufre y a muerte me hicieron imaginar que el vidrio pulverizado ardía bajo mis pies. Eso fue hasta que me clavé en seco en la esquina de Arroyo, donde sólo quedaba el esqueleto de lo que hasta pocos minutos antes había sido la sede de la embajada de Israel. En un instante, un coche-bomba cargado con explosivos había transformado el paraíso afrancesado de Buenos Aires en una sucursal del Infierno sobre la Tierra: cuerpos destrozados en las veredas, sangre corriendo por las alcantarillas de la calle Arroyo, gente desesperada arañando las montañas de escombros en busca de sobrevivientes, y ese escalofriante chirrido que producía el cristal ardiente bajo mis pies... que ha sido una pesadilla recurrente desde entonces.
Para alguien a quien la muerte lo ha rozado más de una vez, aquella carrera sobre un manto de vidrios y cristales rotos podría considerarse un juego de niños, pero esa siniestra alfombra de cristal pulverizado marcó a sangre y fuego la entrada de toda una sociedad en el abismo de la impunidad, la hipocresía, las miserias individuales y los juegos de intereses geopolíticos que rodearon y rodean este caso.
Como hace 20 años, este viernes volvió a sonar la sirena en la calle Arroyo al 910. Después de dos décadas, el chirrido del cristal molido se escucha más distante, tan distante como la investigación a cargo de la Corte Suprema, que no ha logrado responder a las incógnitas más elementales sobre una conexión local que contó con la ostensible complicidad de miembros de la Policía Federal, ni concretar una sola detención y menos aún una condena.
La causa estuvo a cargo de la Corte Suprema porque se trataba de una representación diplomática extranjera. Asumió la instrucción su presidente, Ricardo Levene (h), un octogenario a quien una secretaria tenía que sostenerle la mano para que pudiera firmar. Quien manejaba la causa era el secretario penal de la Corte, Alfredo Bisordi, un personaje que no ocultaba sus simpatías por el nazismo y que –varios años más tarde–, debió renunciar a su cargo de juez de Casación cuando recayeron denuncias de que retardaba los juicios por delitos de Lesa Humanidad para beneficiar a los imputados. Bisordi y Levene sostenían que no hubo atentado sino que el derrumbe se debió a una implosión, causada por un escape de gas o por un arsenal que almacenaban los israelíes.
Esa teoría fue demolida por los peritajes efectuados por la Policía Federal, la Superintendencia de Bomberos y la Gendarmería Nacional, que coincidieron en que el ataque fue cometido por un coche bomba que había dejado un cráter en la acera.
Uno de los más graves errores que se le puede reprochar al Estado de Israel es no haber sido querellante en esta causa en la que se dilucidaba un crimen cometido en suelo de su embajada. Los israelíes interpusieron como actores a dos instituciones de la comunidad judía argentina, la Daia y la Amia, lo que desde el poder político y judicial argentino se interpretó como una señal de desinterés del Estado hebreo por la investigación que se realizaba en Buenos Aires.
Cuando el embajador Yitzhak Shefi se tornó un testigo molesto para ambos gobiernos, Carlos Menem pidió a Tel Aviv su remoción y Shefi fue reemplazado por el más amigable Yitzhak Aviran –quien, de manera excepcional, consiguió prolongar su estadía en Buenos Aires durante toda la década menemista–.
En julio de 1994, la Corte pretendía cerrar la causa y el autor de esta nota sostuvo –en Tel Aviv–, largas conversaciones con altos funcionarios de la Cancillería israelí. Este cronista les advirtió que era un error gravísimo que instituciones argentinas como la Daia y la Amia suplantaran al Estado de Israel como querellante y los diplomáticos israelíes balbucearon que "Israel no quería comprometer al gobierno de Menem que –a diferencia del de Alfonsín–, había hecho tanto por su pais".
El autor de estas líneas insistió en que ellos no entendían las consecuencias políticas de ese gesto y del posible cierre de la causa y se despidió invadido por la sensación de que nuevamente caminaba sobre un manto de cristales ardientes: a los 10 días voló la Amia.
Este cronista recibió un llamado casi inmediato de sus interlocutores en la Cancillería: "Off the record, tenías razón", confiaron. Aquel llamado fue un acto de honestidad intelectual, pero no devino en ningún cambio. Los israelíes seguían –y siguen– convencidos de que a los autores había que buscarlos en Beirut o en Teherán.
En 1997, la Corte Suprema encomendó la investigación a Esteban Canevari, secretario penal del máximo tribunal argentino. Basándose en información ya publicada, Canevari determinó que el atentado fue producido por un coche bomba y que la República Islámica de Irán era la responsable política del ataque. Para la Corte, de buenas a primeras, el atentado había sido coordinado por Imad Mugniyeh, el jefe milirtar de Hezbollah, ejecutado por el Mossad en 2008, en Damasco, la capital de Siria. Esto concordaba con los comunicados distribuidos en Beirut por Hezbollah tres días después del atentado y con el descubrimiento de que el vehículo utilizado como coche bomba había sido comprado con dólares estadounidenses que tenían una marca de las casas de cambio de la ciudad de Biblos, en El Líbano.
El autor de esta crónica siempre ha sostenido que es más que probable que Irán y Hezbollah hayan estado detrás de los atentados, pero es igual de probable que quienes diseñaron y armaron los explosivos sean expertos argentinos, por la sencilla razón de que ni Hezbollah ni Irán perpetraron –ni antes ni después– atentados tan precisos en ninguna otra parte del mundo. Sin embargo, Canevari nunca se ocupó de investigar al selecto grupo de carapintadas, especialistas en explosivos, que realizaron profusos viajes a Irán o al Líbano.
El secretario de la Corte tampoco se preocupó por investigar ningún aspecto de la conexión local ni por esclarecer el papel que jugó la Policía Federal, que liberó la zona donde se consumó el atentado. El día anterior al ataque, la zona de la embajada había sido puesta en "alerta de área", un alerta general por lo que la jefatura de la PFA barajó la posibilidad de redoblar la vigilancia. Sin embargo, por alguna razón, no lo hizo. Por el contrario, en el momento del atentado, ninguno de los dos custodios de la Federal se encontraba en su puesto y sus coartadas no resisten un análisis serio. Más aún, el patrullero de la seccional 15ª que debía pasar por Arroyo y Suipacha y controlar si el agente estaba en su puesto o mandar un sustituto hizo –esa tarde– un recorrido diferente del habitual.
"El Comando Radioeléctrico ordenó el desvío del patrullero 115 que debía controlar y sustituir a los custodios de la embajada el día del atentado", sostiene el ingeniero electrónico Ariel Garbarz, que actuó como perito de parte de la Daia, la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina. Las conclusiones de Garbarz sobre la existencia de una zona liberada y sobre la necesidad de investigar la pista policial fueron tan contundentes que el perito terminó siendo censurado por sus empleadores.
"El jefe de la Federal, comisario Baltazar García, no pudo justificar el motivo de la orden de desvío del patrullero que quedó registrada en una cinta magnética de un grabador marca Assmann 200", relata Garbarz en un informe que se iba a presentar en 1999 ante la Comisión Bicameral de seguimiento a los atentados del Congreso de la Nación, pero que nunca salió a la luz.
La explicación oficial fue que el patrullero había sido requerido por el Comando Radioeléctrico para trasladar a una mujer detenida desde la comisaría de la Cancillería hacia la Comisaría 15ª. Sin embargo, los testimonios de cinco funcionarios policiales de la comisaría de la Cancillería coinciden en que ni la detención ni el traslado existieron. También coinciden en declarar que no utilizaban los patrulleros de la comisaría para esos traslados, sino los móviles de la cancillería que no pertenecen a la PFA.
Aunque parezca increíble, recién en 1996 (cuatro años después del atentado), la Corte Suprema citó a declarar al titular de la comisaría 15ª, Alberto Meni Bataglia, así como a los dos oficiales de esa comisaría que habrían sido los primeros en llegar al lugar del atentado y se ocuparon de instalar la versión de que había exlotado el arsenal de la embajada. Todos los testimonios policiales obrantes en la causa contradicen la coartada de su propia jefatura y conducen necesariamente a la responsabilidad policial en la liberación de la zona del atentado.
Después de dos décadas, el único logro de la investigación fue establecer que no habían muerto 29 personas como se había sostenido durante años, ya que sólo pudieron identificar 22 cadáveres: Ellos, los muertos, son los únicos que han visto el final de esta historia.
* Autor de El tercer atentado,Editorial Sudamericana.
Miradas al Sur
18-03-2012
 Seguinos en Facebook
Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Seguinos en Twitter Suscripción RSS
Suscripción RSS Home
Home Contacto
Contacto